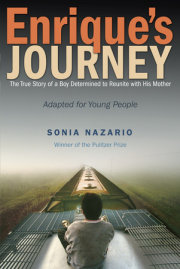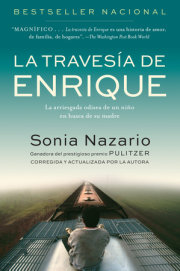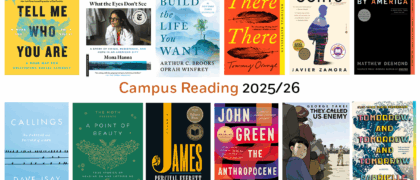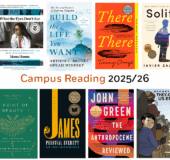EL NIÑO QUE QUEDÓ ATRÁS
El niño no comprende.
Lourdes sí comprende, como sólo una madre puede comprender, el terror que está por causar. Sabe el dolor que sentirá Enrique y luego el vacío.
No le habla. No lo puede mirar siquiera. Enrique no tiene la menor sospecha de lo que ella está por hacer.
¿Qué será de él? El niño la ama profundamente como sólo un hijo puede amar. No deja que otros lo bañen o le den de comer. Con Lourdes, es abiertamente cariñoso. “Dame pico, mami”, le pide una y otra vez, frunciendo los labios para que ella lo bese. Con Lourdes, es parlanchín. “Mire, mami”, dice en voz baja, preguntándole sobre todo lo que ve. Sin ella, la timidez lo abruma.
Ella sale despacio al portal. Enrique se aferra a sus piernas. A su lado, se ve muy pequeño. Lourdes lo quiere tanto que no acierta a decir nada. No se atreve a llevar su fotografía por temor a flaquear. Tampoco se atreve a abrazarlo. El niño tiene cinco años.
Viven en las afueras de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Lourdes tiene veinticuatro años y se gana la vida vendiendo tortillas, ropa usada y plátanos de puerta en puerta. O encuentra un lugar donde ubicarse en la acera polvorienta cerca del Pizza Hut del centro para vender chicle, galletitas y cigarrillos que lleva en una caja. Para Enrique, la acera es su patio de juegos.
Ni hablar de un buen empleo. Lourdes apenas puede alimentar a Enrique y su hermana Belky, de siete años de edad. Nunca ha podido comprarles un juguete o un pastel de cumpleaños. Su marido se ha ido. No tiene dinero para uniformes ni para lápices. Lo más seguro es que ni Enrique ni Belky terminen la escuela primaria. El futuro de sus hijos es sombrío.
Lourdes sabe de un solo lugar que ofrece esperanza. Cuando tenía siete años y llevaba las tortillas que amasaba su madre a las casas de los ricos, tuvo vistazos fugaces de ese mundo en televisores ajenos. Vio los imponentes edificios de Nueva York, las luces fulgurantes de Las Vegas, el castillo mágico de Disneylandia. Había una distancia abismal entre el brillo de esas imágenes y la casa de su infancia: una choza de dos habitaciones hecha con tablones de madera y techo de hojalata. El baño era un matorral afuera.
Lourdes ha decidido partir. Se marchará a los Estados Unidos y ganará dinero para mandar a casa. Será una ausencia de un año, aun menos si tiene suerte, y luego regresará a Honduras o enviará por sus hijos para que estén con ella. Es por ellos que se va, se dice a sí misma, pero igual se siente abrumada por la culpa.
Lourdes deberá separar a sus hijos. Nadie de su familia puede tomar a los dos juntos. Belky se quedará con la madre y las hermanas de Lourdes. Enrique se quedará con su padre, Luis, que lleva tres años separado de Lourdes.
De rodillas, Lourdes besa a Belky y la estrecha contra su pecho. Pero a Enrique no puede mirarlo. Él sólo recordará que ella le dijo: “No olvides ir a la iglesia esta tarde”.
Es el 29 de enero de 1989. Su mamá baja del portal.
Se aleja andando.
“¿Dónde está mi mami?”, pregunta Enrique llorando una y otra vez.
Su madre no regresa nunca, y el destino de Enrique queda sellado.
Copyright © 2015 by Sonia Nazario. All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.